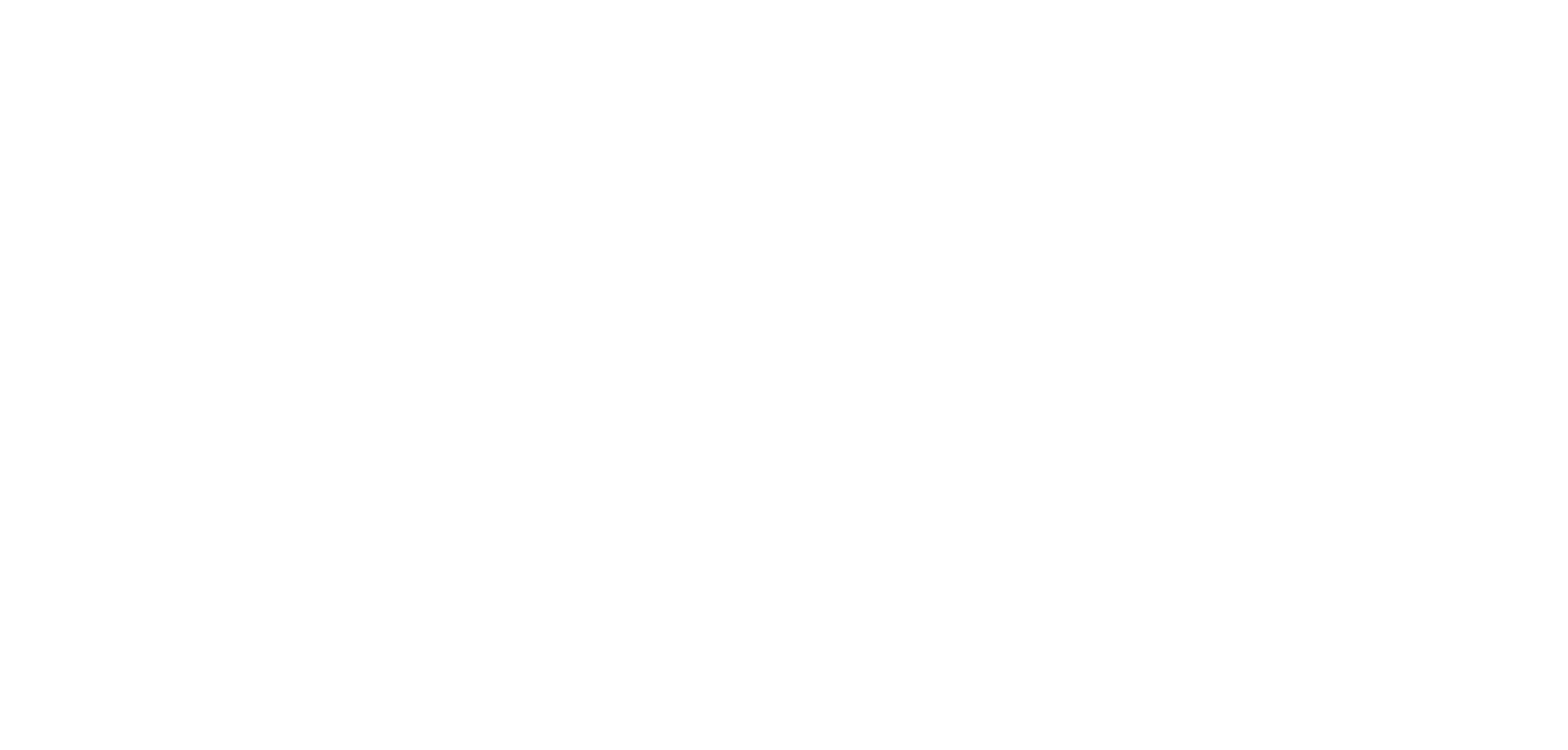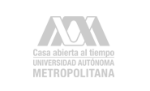Chía, quinoa y compañía: la búsqueda de alimentos más seguros
Alba Natalia Pacheco-Aguilar
Dra. Ana María Sotelo-González
Facultad de Química. Universidad Autónoma de Querétaro
Dr. Gonzalo Velázquez-de la Cruz
Instituto Politécnico Nacional, CICATA-IPN Unidad Querétaro
¿Qué son los cereales?
Los cereales (de Ceres, diosa de la agricultura) son semillas que pertenecen a la familia de las gramíneas, la cual es muy extensa, e incluye al arroz, trigo, maíz, cebada, sorgo, centeno, avena, entre otros. Estos se destacan por su alto contenido de carbohidratos, proteínas y fibra, además de su aporte de micronutrimentos como la vitamina E, algunas del grupo B, magnesio y zinc. Gracias a estas propiedades, se consideran una excelente fuente de energía para el ser humano (McKevith, 2004; Shewry y Hey, 2015).
La importancia de los cereales dentro de la dieta humana puede entenderse también desde una perspectiva evolutiva. Uno de los cambios más drásticos en nuestra historia fue la domesticación de las plantas. Se calcula que hace entre 15,000 y 10,000 años, el Homo sapiens sobrevivía únicamente gracias a la caza, pesca y recolección de alimentos. Sin embargo, en ese mismo periodo ocurrió lo que muchos consideran la gran revolución agrícola: el cultivo de plantas de manera intencional (Sands et al., 2009).
Varios factores contribuyeron a esta transición, entre ellos, la posibilidad de almacenar fácilmente estas semillas, lo cual resultaba especialmente útil en condiciones poco favorables para la conservación de alimentos (Sperber, 2007).
Los cereales son un alimento básico en muchas culturas, usados en la cocina tradicional para preparar tortillas, panes, galletas y bebidas típicas. En los hogares, también se consumen en formas simples como granos cocidos o molidos. En la industria, estas semillas son la materia prima para productos populares como pan, pastas, snacks y cereales para el desayuno. Además, se usan en la obtención de cerveza, alimentos para animales y otros productos como almidones y jarabes. Incluso, están ganando espacio en industrias verdes como la producción de biocombustibles y plásticos biodegradables (Shewry y Hey, 2015).
¿Qué tan importante es la avena?
Dentro de toda esta gama de cereales encontramos a la avena, uno de los cereales más consumidos a nivel mundial con una producción de alrededor del 3.5% del total de cereales. Aunque existen varias especies, la avena común de primavera o blanca (A. sativa L.) es la especie cultivada más importante globalmente (Canadian Food Inspection Agency, 2021)
¿Qué son pseudocereales?
Los pseudocereales son plantas que producen frutos y semillas que se utilizan o consumen como granos y son similares a los cereales en su apariencia física. La principal diferencia con los cereales se da al momento de germinar, ya que los cereales lo hacen a partir de una sola hoja (monocotiledóneas), mientras que los pseudocereales germinan con dos (dicotiledóneas). El gran auge que han tenido en los últimos años se debe a su alto valor nutricional, gracias a su elevado contenido y calidad de proteínas (Ugural y Akyol, 2022). Entre los pseudocereales más destacados se encuentran especies como la quinoa (Chenopodium quinoa Willd), el amaranto (Amaranthus sp.) y la chía (Salvia hispanica L.) (Vega-Gálvez et al., 2010; Castro-Alba et al., 2019).
Los pseudocereales, como la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno, son cada vez más valorados por su alto contenido nutricional y su versatilidad en la cocina. A nivel local, se utilizan en la preparación de platillos tradicionales, harinas para panes y galletas, así como en bebidas y desayunos nutritivos. En la industria, los pseudocereales se emplean para elaborar productos saludables, como barras energéticas, cereales para desayuno y botanas, además de ser ingredientes en alimentos sin gluten y dietas especiales. También están ganando terreno en sectores que buscan ingredientes funcionales y sostenibles (Rollán et al., 2019).
¿Cómo llegan los cereales hasta tu desayuno?
La cadena de suministro del cereal es un proceso complejo y global que transforma los granos cultivados en campos, a veces muy lejanos, en el desayuno que disfrutas cada mañana. Este recorrido involucra varias etapas, desde la producción agrícola hasta su distribución en tiendas (Yulius, s.f.).
El primer eslabón en esta cadena es la producción de los granos. Una vez cosechados, su almacenamiento se vuelve fundamental, ya que permite conservarlos en buenas condiciones y prevenir pérdidas por mohos, plagas o germinación no deseada. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que un buen manejo postcosecha puede reducir las pérdidas hasta en un 50% (FAO, 2012).
Específicamente, para el proceso de cosecha, esto es posible gracias a maquinaria especializada, como las cosechadoras combinadas, que pueden recolectar hasta 200 toneladas de grano por día. Los granos se someten a procesos de limpieza, molienda, cocción, extrusión y secado. También se pueden añadir otros ingredientes como azúcar, sal, vitaminas y minerales e incluso frutos secos, nueces o chocolate para mejorar s sabor y valor nutricional (Shewry y Hey, 2015).
Las empresas deben cumplir con estrictas normativas de seguridad alimentaria y etiquetado. En Estados Unidos, estas son supervisadas por la FDA (Food and Drug Administration) mientras que, en México, la entidad encargada de la supervisión de los cereales y pseudocereales es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual trabaja en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para asegurar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la calidad e inocuidad de estos productos (Sperber, 2007).
En México, las normas oficiales relacionadas con la inocuidad alimentaria, como la NOM-251-SSA1-2009 sobre prácticas de higiene y la NOM-110-SSA1-1994 que establece especificaciones microbiológicas para alimentos procesados, aplican de manera general a una amplia variedad de productos. Sin embargo, ninguna de estas normas contempla protocolos específicos o detallados exclusivos para el control microbiológico de cereales o pseudocereales. Esto implica que, aunque se deben seguir buenas prácticas de higiene y cumplir con los límites microbiológicos generales, no existe una regulación particular que aborde las características particulares de estos granos (Sperber, 2007).
Por último, el envasado es otra etapa esencial. Se utilizan cajas y bolsas especialmente diseñadas para preservar la frescura del producto y protegerlo de la contaminación. En 2019, la industria global del embalaje de alimentos alcanzó un valor de 303.26 mil millones de dólares, impulsada por la demanda de opciones sostenibles y reciclables, de acuerdo con datos del informe de mercado elaborado por Grand View Research Inc.
Una vez envasados, los cereales se distribuyen a nivel nacional e internacional mediante complejos sistemas logísticos. El transporte se realiza principalmente por carretera y ferrocarril en distancias cortas o por barco para exportaciones. Solo en 2020, EE. UU. exportó aproximadamente 4 millones de toneladas de cereales procesados.
¿Los cereales y pseudocereales se encuentran a salvo ante microorganismos?
Una de las razones por las cuales se considera que los cereales y pseudocereales no representan un riesgo microbiológico significativo es su bajo contenido de humedad y el proceso de secado al que son sometidos. Esta etapa, común en el procesamiento de muchos de estos granos, permite reducir considerablemente su contenido de agua o humedad, lo cual favorece su conservación y almacenamiento prolongado en condiciones óptimas. No obstante, en los últimos años se ha reportado un incremento de la contaminación de dichos productos con diferentes microorganismos como bacterias y hongos (Silva et al., 2022).
¿Cuáles son los riesgos?
La Salmonella se considera una de las principales bacterias patógenas responsables de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel mundial (Keller et al., 2018) y su transmisión puede ocurrir a través de la contaminación de alimentos y agua, y del contacto con animales y humanos portadores. Si bien, en la mayoría de los análisis realizados en diferentes cereales y pseudocereales, se ha reportado la ausencia de este microorganismo. En nuestro país se han encontrado niveles desde un 15 hasta un 31% en amaranto y chía respectivamente en su venta a granel en mercados tradicionales, la cual es la principal forma comercial y la más susceptible a diversas fuentes de contaminación (Arana et al., 2021).
Otras, como Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens, se detectaron en bajas concentraciones en muestras de avena en Canadá (Canadian Food Inspection Agency, 2021) y en pseudocereales de quinoa y amaranto en Italia (Reale et al., 2023). La presencia de estos microorganismos a concentraciones elevadas (>10⁴ UFC/g) pueden ocasionar intoxicaciones debido a la presencia de sus toxinas, provocando síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos (Silva et al., 2022).
Las investigaciones destacan la necesidad de ampliar las evaluaciones microbiológicas en estos productos, ya que actualmente no existe un sistema estandarizado, óptimo y eficiente para el monitoreo microbiológico de cereales y pseudocereales, incluyendo México. Por ello, es fundamental continuar desarrollando métodos más robustos que permitan garantizar su inocuidad microbiológica de manera más consistente, así como una mejoría en las buenas prácticas de manufactura, empaque y almacenamiento de estos alimentos.
Bibliografía:
Arana, C. D. J., Peniche, R. A. M., Martinez, M. G., & Iturriaga, M. H. (2021). Microbiological profile, incidence, and behavior of Salmonella on seeds traded in Mexican markets. Journal of Food Protection, 84(1), 99-105.
Canadian Food Inspection Agency. (2021). Bacterial pathogens and indicators in oats. Disponible en:https://inspection.canada.ca/sites/default/files/legacy/DAM/DAM-food-aliments/STAGING/text-texte/bacterial_pathogens_and_indicators_in_oats_1619211516828_eng.pdf Fecha de consulta: 08/2025.
Castro-Alba, V., Lazarte, C. E., Perez-Rea, D., Carlsson, N. G., Almgren, A., Bergenståhl, B., & Granfeldt, Y. (2019). Fermentation of pseudocereals quinoa, canihua, and amaranth to improve mineral accessibility through degradation of phytate. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(11), 5239–5248.https://doi.org/10.1002/jsfa.9793
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2012). Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y prevención. Roma. Disponible en: https://www.fao.org/4/i2697s/i2697s.pdfFecha de consulta: 08/2025.
Grand View Research (2019). Disponible en: https://www.grandviewresearch.com/ Fecha de consulta: 08/2025.
Keller, S. E., Anderson, N. M., Wang, C., Burbick, S. J., Hildebrandt, I. M., Gonsalves, L. J., Suehr, Q. J., & Farakos, S. M. S. (2018). Survival of Salmonella during production of partially sprouted pumpkin, sunflower, and chia seeds dried for direct consumption. Journal of Food Protection, 81(4), 520–527.https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-17-318
McKevith, B. (2004). Aspectos nutricionales de los cereales. Boletín de Nutrición, 29, 111–142.https://doi.org/10.1111/j.1467-3010.2004.00418.x
Reale, A., Messia, M. C., Pulvento, C., Lavini, A., Nazzaro, S., & Di Renzo, T. (2023). Microbial and qualitative traits of quinoa and amaranth seeds from experimental fields in Southern Italy. Foods, 12(9), 1866.https://doi.org/10.3390/foods12091866
Rollán, G. C., Gerez, C. L., & LeBlanc, J. G. (2019). Lactic fermentation as a strategy to improve the nutritional and functional values of pseudocereals. Frontiers in Nutrition, 6, 98. https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00098
Sands, D. C., Morris, C. E., Dratz, E. A., & Pilgeram, A. (2009). Elevar la nutrición humana óptima a un objetivo central del fitomejoramiento y la producción de alimentos de origen vegetal. Plant Science, 177(5), 377–389. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2009.07.011
Shewry, P. R., & Hey, S. J. (2015). The contribution of wheat to human diet and health. Food and Energy Security, 4(3), 178–202. https://doi.org/10.1002/fes3.64
Silva, D., Nunes, P., Melo, J., & Quintas, C. (2022). Microbial quality of edible seeds commercially available in southern Portugal. AIMS Microbiology, 8(1), 42–52. https://doi.org/10.3934/microbiol.2022004
Sperber, W. H. (2007). Role of microbiological guidelines in the production and commercial use of milled cereal grains: A practical approach for the 21st century. Journal of Food Protection, 70(4), 1041–1053.https://doi.org/10.4315/0362-028X-70.4.1041
Ugural, A., & Akyol, A. (2022). Can pseudocereals modulate microbiota by functioning as probiotics or prebiotics? Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 62(7), 1725–1739.https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1846493
Vega-Gálvez, A., Miranda, M., Vergara, J., Uribe, E., Puente, L., & Martínez, E. A. (2010). Nutrition facts and functional potential of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), an ancient Andean grain: A review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90 (15), 2541–2547. https://doi.org/10.1002/jsfa.4158
Yulius. (s.f.). Conoce la cadena de suministro del cereal. Disponible en: https://yulius.mx/conoce-la-cadena-de-suministro-del-cereal/ Fecha de consulta: 08/2025.