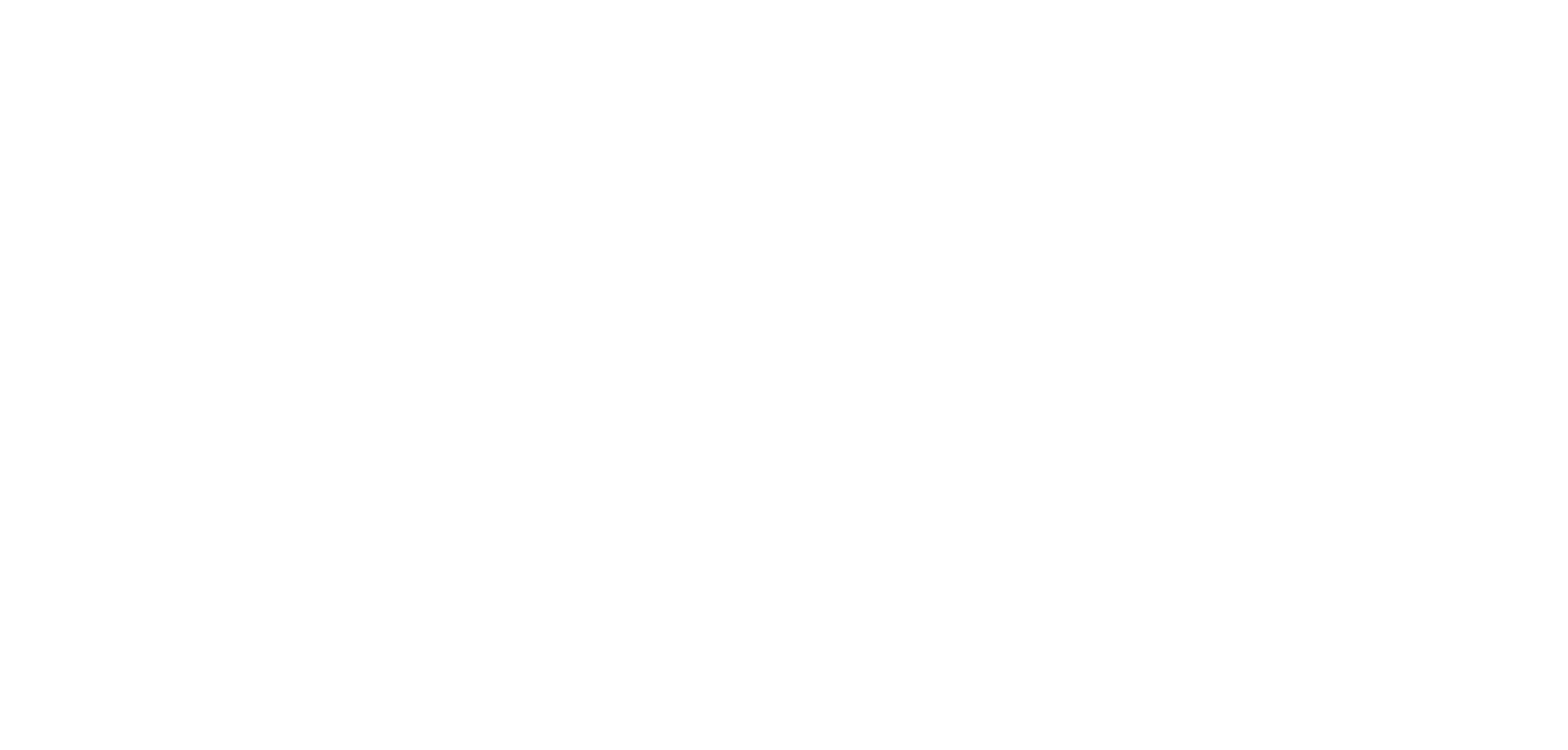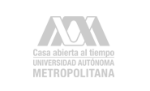Enfermedades transmitidas por alimentos: Campylobacter jejuni
Dra. Lilia Arely Prado Barragán
Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) representan uno de los principales desafíos en salud pública a nivel mundial. Entre los agentes etiológicos más relevantes se encuentra Campylobacter jejuni, una bacteria gramnegativa reconocida como una de las principales causas bacterianas de gastroenteritis en humanos. Su capacidad para contaminar productos avícolas, leche no pasteurizada y agua no tratada, así como su baja dosis infecciosa, la convierten en un patógeno de alto riesgo sanitario. A continuación, se abordan las características generales del género Campylobacter, su patogenicidad, las enfermedades que ocasiona, los grupos vulnerables y las recomendaciones de prevención emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
¿Qué características tiene Campylobacter?
El género Campylobacter pertenece a la familia Campylobacteraceae; comprende bacterias gramnegativas, móviles (por flagelo polar), con forma de bacilos curvos o en espiral. Son microaerofílicas, es decir, requieren bajos niveles de oxígeno para su crecimiento y presentan un crecimiento óptimo a temperaturas de 42°C, lo cual coincide con la temperatura corporal de las aves, su principal reservorio. Entre las especies más relevantes se encuentran C. jejuni, C. coli, C. lari, y C. upsaliensis, siendo C. jejuni la más frecuentemente aislada en casos de campilobacteriosis humana. Esta bacteria no forma esporas y es sensible al calor, desecación, congelamiento prolongado y agentes desinfectantes.
¿Cómo es su patogenicidad y qué enfermedades causa?
La campilobacteriosis es considerada como una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida al ser humano por contacto con animales (pelo, heces) o por consumo de productos de origen animal. La principal vía de transmisión de C. jejuni al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente carne de ave cruda o mal cocida, leche no pasteurizada y agua contaminada. Además, se han reportado casos de campilobacteriosis después de haber tenido contacto con agua contaminada durante actividades recreativas y por transmisión por contacto directo con animales infectados o sus heces. Una vez ingerida, la bacteria coloniza la mucosa intestinal, adhiriéndose a las células epiteliales e invadiéndolas. Produce citotoxinas (como la toxina CDT) que inducen daño celular e inflamación intestinal, lo que resulta en una enteritis aguda. La infección, conocida como campilobacteriosis, se manifiesta comúnmente como una gastroenteritis caracterizada por diarrea (que puede ser sanguinolenta), fiebre, dolor abdominal tipo cólico, náuseas y malestar general. En la mayoría de los casos es autolimitada, con una duración de 3 a 5 días; sin embargo, en personas inmunocomprometidas o en grupos vulnerables puede causar complicaciones graves.
Entre las secuelas post-infecciosas más serias se encuentran el síndrome de Guillain-Barré (una neuropatía autoinmune potencialmente fatal), artritis reactiva, síndrome de intestino irritable y aborto espontáneo.
Si bien la campilobacteriosis puede afectar a personas de todas las edades, entre los grupos más vulnerables se incluyen a niños menores de cinco años, adultos mayores, personas inmunocomprometidas(pacientes con VIH/SIDA, cáncer, receptores de trasplantes), y mujeres embarazadas (por el riesgo de complicaciones fetales). En estas poblaciones, la infección puede derivar en formas más severas de la enfermedad e incluso causar bacteriemia.
¿Cómo se detecta clínicamente el Campylobacter?
La detección de Campylobacter jejuni en pacientes con síntomas gastrointestinales se realiza a través de métodos microbiológicos, moleculares y serológicos. Dentro de los más utilizados están:
- Cultivo en medios selectivos, considerado como el método de referencia tradicional.
- Tinción de Gram y microscopía en muestras de heces; es útil, pero no confirmatorio.
- Pruebas bioquímicas rápidas que incluyen determinación de oxidasa positiva y catalasa positiva, reducción de nitratos, hidrólisis del hipurato (específica para C. jejuni).
- PCR (Reacción en cadena de la polimerasa), método que detecta genes específicos como hipO (C. jejuni) y glyA (C. coli).
- ELISA o pruebas inmunocromatográficas con las que se confirman antígenos de Campylobacter en heces.
- Secuenciación del genoma o MALDI-TOF MS, la cual es una de las técnicas más recientes para confirmación e identificación rápida a nivel de especie.
¿Qué medidas sanitarias de prevención recomienda la OMS?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido diversas recomendaciones para prevenir las infecciones por Campylobacter spp., entre las que se incluyen:
- Cocción adecuada de los alimentos: Cocinar completamente las carnes, especialmente el pollo, alcanzando una temperatura interna mínima de74°C.
- Evitar la contaminación cruzada: Utilizar utensilios y superficies separadas para alimentos crudos y cocidos.
- Consumo de leche y productos pasteurizados: Evitar el consumo de leche cruda y derivados no pasteurizados.
- Higiene personal: Lavado de manos antes de preparar alimentos, después de manipular carne cruda o tras contacto con animales.
- Saneamiento del agua: Asegurar el consumo de agua potable libre de contaminación fecal.
- Control en la cadena alimentaria: Implementar medidas de bioseguridad en granjas avícolas y sistemas de procesamiento de alimentos.
Además, la OMS recomienda a las personas que manipulan los alimentos que, en caso de presentar fiebre, diarrea, vómitos o lesiones cutáneas visiblemente infectadas, deben evitar tener contacto con alimentos crudos o procesados; además de seguir las recomendaciones clave para la inocuidad de los alimentos mencionadas previamente.
Casos sanitarios por Campylobacter recientes (últimos 5 años)
El Reino Unido (2019-2023) reportó la persistencia de campilobacteriosis por carne de pollo, declarando que Campylobacter seguía siendo la principal causa bacteriana de intoxicación alimentaria en el país. La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) reportó que alrededor del 60% de los pollos crudos vendidos en supermercados estaban contaminados, y que las estrategias como reducir la contaminación en mataderos no lograron eliminar totalmente el riesgo.
En Alemania (2020) se reportó un brote por consumo de leche sin pasteurizar que afectó a más de 100 personas. En este caso, la mayoría de los afectados fueron niños. El brote evidenció la necesidad de reforzar la vigilancia de productos lácteos no pasteurizados.
En Estados Unidos (2021) se identificó un brote multiestructural de Campylobacter jejuni resistente a múltiples antibióticos. Este brote se asoció al contacto con cachorros comprados en tiendas de mascotas, e involucró 30 personas en 13 estados, destacándose el riesgo zoonótico y la resistencia antimicrobiana.
En México y América Latina se tiene un subregistro de casos y, a pesar de que la campilobacteriosis es común, no se reporta sistemáticamente como en países desarrollados, sin embargo, se han detectado aislamientos en estudios de vigilancia en alimentos, aguas residuales y hospitales. Desafortunadamente, la falta de diagnóstico molecular en estos países, limita la detección de brotes.
Campylobacter jejuni representa una amenaza significativa para la salud pública global, debido a su alta prevalencia en alimentos de origen animal, su baja dosis infecciosa y las complicaciones neurológicas que puede generar. La implementación de medidas preventivas tanto a nivel individual como en la cadena agroalimentaria es esencial para reducir la carga de enfermedad asociada. La concienciación sobre su transmisión y la adopción de buenas prácticas de higiene y procesamiento son claves en la lucha contra este patógeno.
Referencias:
Allos BM. Campylobacter infections. In: Goldman L, Cooney KA, eds. Goldman-Cecil Medicine. 27th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2024: Chap 279.
Bukari Z., Toyin, E., Woodward J., Ferguson R., Ezughara M., Darga N., Lopes BS. (2025). The Global Challenge of Campylobacter: Antimicrobial Resistance and Emerging Intervention Strategies. Trop. Med. Infect. Dis. 10(1), 25; https://doi.org/10.3390/tropicalmed10010025
EFSA & ECDC (2023). The European Union One Health 2022 Zoonoses Report. EFSA Journal, 21(12):8040. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8442
Fischer, Greg H.; Hashmi, Muhammad F.; Paterek, Elizabeth. An official website of the United States government (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537033/) visto el 18 de julio, 2025.
Kaakoush, N. O., Castaño-Rodríguez, N., Mitchell, H. M., & Man, S. M. (2015). Métodos de detección clínica de Campylobacter. Global Epidemiology of Campylobacter Infection. Clinical Microbiology Reviews, 28(3), 687–720. https://doi.org/10.1128/CMR.00006-15
Mexico and Colombia Seek to Strengthen Identification of Campylobacter Bacteria. (March,2025). https://www.gob.mx/senasica/documentos/mexico-and-colombia-seek-to-strengthen-identification-of-campylobacter-bacteria. Visto el 18 de julio, 2025.
Platts-Mills, JA. y Kosekb M. (2014). Update on the burden of Campylobacter in developing countries. Curr Opin Infect Dis. Oct;27(5):444-50. doi: 10.1097/QCO.0000000000000091.
Scallan, E., et al. (2011). Foodborne illness acquired in the United States—major pathogens. Emerging Infectious Diseases, 17(1), 7–15. https://doi.org/10.3201/eid1701.P11101
Silva, J., Leite, D., Fernandes, M., Mena, C., Gibbs, P. A., & Teixeira, P. (2011). Campylobacter spp. as a foodborne pathogen: a review. Frontiers in Microbiology, 2, 200. https://doi.org/10.3389/fmicb.2011.00200
Wang, G., Clark, C. G., & Taylor, T. M. (2019). Detection and typing of Campylobacter: Current technologies and future trends. Food Microbiology, 82, 103–110. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.01.015
Willison, H. J., Jacobs, B. C., & van Doorn, P. A. (2016). Guillain-Barré syndrome. The Lancet, 388(10045), 717–727. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00339-1
World Health Organization (WHO). (2020). Campylobacter. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/campylobacter